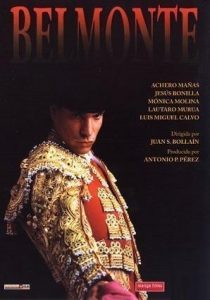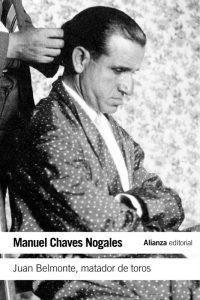
Últimamente no paro de leer libros y éste fue uno de los primeros que me indujo la última fiebre. Todo el mundo lo ponía por las nubes y es que no se merece menos: es un libro maravillosamente escrito, que se lee con facilidad y sumo interés. Me sumo a los recomendadores.
-¿De dónde vienes tú tan desatinado?
Me estiré altivo.
-De buscarle el pan a toda esta gente -contesté, señalando a mis hermanillos con una infinita petulancia de la que todavía hoy me ruborizo.
Yo aprendí aquel día que con el corazón sólo no basta, y él debió aprender, en cambio, que basta sólo con el corazón.
Me convencí entonces de que en la lidia -de hombres o de bestias- lo primero es parar. El que sabe parar, domina. De aquí mi «técnica del parón», que dicen los críticos.
Yo creía firmemente que cuando le trataban a uno bien, lo menos que podía hacer era ser agradecido y leal. La rebeldía y la indisciplina había que guardarlas para cuando se era víctima de la injusticia.
Sostenía la mayoría de los que me vieron que yo era un tipo disparatado, sin ningún fundamento taurino; pero algunos expertos aficionados afirmaron que lo que yo había hecho con el capote era cosa de gran torero.
Para festejar el triunfo los llevé a todos a comer a La Bomba, una famosa casa de comidas en la que por muy poco dinero daban un cubierto pantagruélico, cuya sopa era por aquel entonces el non plus ultra de mis sueños gastronómicos.
Cada cual veía en mi triunfo milagroso la posibilidad del suyo. Me veían tan débil, tan poca cosa y tan distinto de como suelen ser los héroes triunfantes, que todos se sentían triunfar en mí, a despecho de sus debilidades.
Cuando un hombre es tan popular como yo lo fui entonces, se debe a su popularidad. Todo lo suyo es un poco también de los demás: su intimidad, sus afectos y desde luego, su dinero.
El toro no tiene terrenos, porque no es un ente de razón, y no hay registrador de la Propiedad que puede delimitárselos. Todos los terrenos son del torero, el único ser inteligente que entra en el juego, y que, como es natural, se queda con todo.
En vez del valor reflexivo y prudente que hay que tener para torear, y que era el que en realidad tenía yo, me atribuían un valor fabuloso de héroe de la fantasía.
Los toreros no tienen que matar los toros a puñetazos, y, por si es capaz de comprenderlo, dígale, además, que el toreo es un ejercicio espiritual, un verdadero arte.
Esta es la reflexión que íntimamente hago cuando veo en torno mío a quince o veinte mil personas que aúllan como fieras: «dentro de dos horas -pienso- estarán en sus casas cenando bajo la lámpara familiar con sus hijuelos y sus mujercitas.»
Mi fama de hombre valiente y sereno ante el peligro la gané tanto lidiando toros como generales.
El soberbio desprecio por la vida que sentían aquellas gentes, capaces de morir o matar por no importa qué causa; aquella turbina puesta por la civilización en el alma cruel y heroica del indio, daban al país en aquel tiempo un ritmo de vértigo. […] Para un torero aquellos públicos amantes, más que de nada, del riesgo, de la audacia y del desplante, eran el ideal. […] España era, para mí, la contención, el freno a los instintos, el tacto, la prudencia, la tenacidad, el sentido de la continuidad. Exactamente lo contrario que México.
En Lima hay buenos aficionados. Las corridas de toros, que se remontan allí a la época de los conquistadores, tienen un público inteligente y entusiasta, que sabía agradecernos el que fuésemos a torear de verdad y no a cobrar caras unas exhibiciones sin riesgo y sin arte.
La noche después de una buena corrida y toda aquella semana no se hablaba de otra cosa. La afición a los toros era universal, y, al revés de lo que hoy ocurre, es posible que entonces fuese menos gente a los toros, pero, en cambio, las corridas no morían en la plaza, sino que salían de ella y llenaban toda una ciudad y el país entero, mientras que ahora, la gran faena se borra y olvida al salir a la calle.
Cuando las circunstancias que pesan sobre nosotros son pavorosamente superiores a nuestras fuerzas, cuando se rebasa la medida de lo humano, uno se achica y renuncia humildemente a la comprensión del trance descomunal en que está metido, para entregarse a una nadería cualquiera, en la que descansa el ánimo. Creo que hay muy pocos héroes plenamente conscientes de su heroicidad en el momento de realizarla. […] Me parecía que aquello que estaba haciendo, más que un ejercicio heroico y terrible, era un juego gracioso, un divertido esparcimiento del cuerpo y del espíritu. […] Convertir la pesada e hiriente realidad de una bestia en algo tan inconsútil como el velo de una danzarina, es la gran maravilla del toreo.
Cuando pienso en una desgracia y me familiarizo con ella y tengo alma bastante para vivirla en toda su intensidad, es cuando la evito. […] La fe en una justicia inmanente, que distribuye bienes y males equitativamente.
«Dentro de unos años, a lo mejor, no hay ni aficionados a toros, ni siquiera toros. ¿Estás seguro de que las generaciones venideras tendrán en alguna estima el valor de los toreros? ¿Quién te dice que algún día no han de ser abolidas las corridas de toros y desdeñada la memoria de sus héroes?»
El miedo que se pasa en las horas que preceden a la corrida es espantoso. El que diga lo contrario miente o no es un ser racional. […] Luego, cuando ya se está ante el toro, es distinto. El toro no deja tiempo para la introspección. Es la inspección del enemigo lo que embarga los cinco sentidos. En la plaza sólo hay un momento de examen de conciencia: el tiempo que se invierte en el tercio de banderillas. […] Ante el toro no piensa ni se duda. El ejercicio de la lidia es tan absorbente, la cosa es tan vital, que, a mi juicio, ponerse sin decisión antes los cuernos del toro es fatalmente perder la partida.
Sabe la tragedia del buen aficionado de pueblo, donde sólo hay una corrida al año y la torea su ídolo y queda mal. Tener que aguantar la tertulia del café hasta el año siguiente… Algunos se mudan…
Tengo la convicción de que el arte de torear es, ante todo, y sobre todo la versión olímpica de un estado de ánimo, y creo, además, que el torero sólo cuando está hondamente emocionado -cuando sale a la plaza con un nudo en la garganta- es capaz de transmitir al público su íntima emoción.
Pero aquella media verónica mía no hubo ya quien la borrara. […] Esta capacidad para el entusiasmo y esta buena voluntad para rectificar sus juicios son acaso las mejores virtudes del público de toros.
Siempre he tenido una repugnancia instintiva a las ceremonias. Odio con toda mi alma las bodas, los bautizos, los entierros y las recepciones. […] No estuve en mi boda, no he estado en los bautizos de mis hijas, no he ido a ninguna de las ceremonias a que me han invitado, y sospecho que ni siquiera voy a estar en mi entierro.
Su serena resignación ante la ingratitud humana bastaba para identificarle como paisano de Séneca. Por no ser menos que los otros y por no malograr su senequismo, le engañamos nosotros también.
Cuando no había tenido dinero me había quedado sin comer; a medida que empecé a tenerlo, lo fui gastando libremente, y como en aquellos primeros tiempos tenía más dinero que imaginación, no hubo para mí problema económico.
Carecía de la humanidad y la honda comprensión que da la lucha con un medio hostil y el choque con los que no piensan como nosotros. Pero a medida que fue viviendo y hallándose a solas frente a frente con el mundo y con la adversidad, fue humanizándose. […] Y como ni a Joselito ni a mí nos mataba un toro, empezó a considerarse defraudada, hiciésemos lo que hiciésemos. Tal sensación de seguridad dábamos en los ruedos, que el espectador llegó a creer que le estábamos robando.
Se admite que el pintor o el poeta lo sean toda su vida. El torero, no.
Cuando estaba toreando veía fríamente lo que el arte tiene de puro oficio, de práctica tópica de una destreza.
La lucha entre los pobres y los ricos se hizo más dura y enconada. Creció el odio al propietario, bueno o malo, sólo por ser propietario, y al socaire de las teorías anticapitalistas invadieron el campo cuadrillas de expropiadores, que no eran otros que los tradicionales algarines, los raterillos rurales, que siempre habían andado a salto de mata, y ahora tomaban un aire altivo de ejecutores de la justicia social. […] Siempre me han sublevado los abusos de poder.
Pelear con una mala bestia resabiada en ese ambiente denso de pasión y encono, es para mí la verdad del toreo. […] Aquel acoso a la bestia por parte de unos hombres que sólo disponían de la agilidad de sus piernas, la fuerza de sus brazos y su inteligencia, era seguramente el mismo procedimiento que seguía hace miles de años el hombre primitivo que, descalzo y desnudo como nosotros, acosaba al toro en las marismas para cazarlo y comérselo.
Los toros de lidia son hoy un producto de la civilización, una elaboración industrial estandarizada. […] No es verdad que el ganadero, con sus selecciones y cruzamientos haya procurado eliminar el peligro. De lo que se ha tratado es de polarizarlo en la dirección que la lidia requiere. […] No se le ha quitado bravura al toro. Se le ha quitado nervio. El nervio no sirve más que para dificultar la lidia.
Lo más importante en la lidia, es el acento personal que en ella pone el lidiador. Es decir, el estilo.
Maridaje: Una buena película (demasiado maltratada por la crítica) es «Belmonte» de Juan Sebastián Bollaín (de 1995).